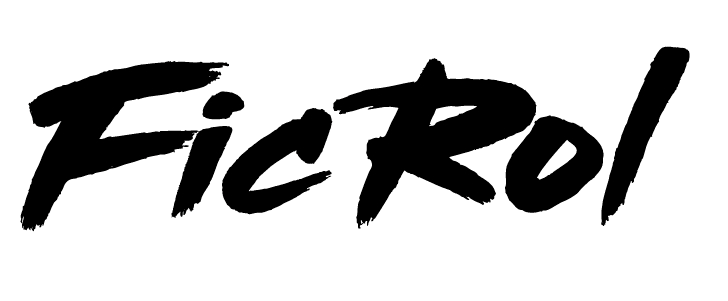Ecos de Independencia en el Río de la Plata
- 1800dc - 1824dc -
Desde mi arribo al Virreinato del Río de la Plata en los albores del siglo XIX, supe que los vientos eran distintos a los de otras tierras. El aire de Buenos Aires olía a río, a cuero curtido, a yerba mate y pólvora. Era una tierra donde el eco de la Europa ilustrada retumbaba entre paredes coloniales, pero con un ritmo propio, un corazón latente en la tierra roja y en los rostros mestizos que caminaban por sus calles de barro. Me instalé en una casa modesta, disfrazada entre los criollos, como una extranjera más que llegaba del viejo mundo.
Descubrí una ciudad en efervescencia, donde la plaza del Cabildo era el ombligo del mundo local. Allí se discutía política y religión con la misma vehemencia, y los rumores viajaban de boca en boca entre vendedores de empanadas, caballeros con casacas azules y mujeres envueltas en mantos oscuros. Las casas de altos hablaban del poder de algunas familias, mientras los conventillos rebosaban humanidad. El sonido del violín criollo y el rasguido de guitarras marcaban las noches, mientras la religiosidad popular se mezclaba con supersticiones indígenas y santos coloniales. En los conventos, escuché letanías que no eran tan distintas a los rezos del bosque.
La música popular era distinta a todo lo que había oído. Se tocaba el cielito, el gato, la chacarera. En pulperías rúcidas, gauchos e indios mestizos improvisaban payadas, duelos de poesía cantada, mientras el mate pasaba de mano en mano como rito social. Aprendí a tomarlo, al principio con recelo por su sabor amargo, luego con devoción. Compartí comidas con mujeres del pueblo, como el locro humeante, las empanadas calientes envueltas en telas humildes, y la mazamorra como dulzura final en los días festivos.
Recuerdo claramente las primeras noticias que llegaron sobre la caída del rey Fernando VII a manos de Napoleón. El impacto fue inmediato. Se abrieron debates en los cafés y casas. ¿Debíamos obediencia a un trono vacante? ¿Y si el poder volviera al pueblo? Las tensiones aumentaban. Cornelio Saavedra, Juan José Castelli y el enigmático Mariano Moreno comenzaban a sonar con fuerza en las tertulias políticas.
En 1806 llegaron los ingleses, y la ciudad, sin ejército formal, se defendió con coraje criollo. Yo estaba allí, entre los disparos y la niebla del Riachuelo, viendo a Santiago de Liniers al frente de una resistencia improvisada. En 1807, la amenaza volvió, y nuevamente los locales —negros, mestizos, criollos, hombres, mujeres y niños— repelieron la invasión. Aquello fue el despertar de un orgullo latente, la primera chispa visible.
Comencé a frecuentar tertulias en casas de familia, donde oí hablar de Rousseau, de los derechos del hombre, del contrato social. Conocí a Mariquita Sánchez de Thompson, de mirada aguda y verbo apasionado. Sus reuniones eran un hervidero de ideas patrióticas, de jóvenes abogados y militares que soñaban con una nación libre. Me senté en esas salas, escuchando, callando, y a veces, opinando desde la sombra, dejando caer preguntas que removieran certezas.
En 1810, llegó la revolución. El Cabildo Abierto del 25 de mayo fue un estallido contenido. La plaza estaba desbordada; llovía. Yo caminé entre los paraguas, sintiendo en la piel la electricidad de la historia. Vi a Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Juan José Paso, Manuel Alberti, Miguel de Azcuénaga, Juan José Castelli, Juan Larrea, Domingo Matheu y Manuel Belgrano...rostros duros, rostros ardientes. La Primera Junta fue anunciada, y el virrey, desplazado. Las campanas repicaron con fuerza, y la gente se abrazaba sin entender del todo lo que vendría.
Mariano Moreno me fascinó. Su inteligencia era cortante, su tristeza profunda. Me acerqué a él en una imprenta, donde los primeros ejemplares de La Gazeta salían húmedos aún. Le ayudé a corregir un artículo, bajo otro nombre. Nunca supo quién era yo. Tambien hable con Manuel Belgrano. Nos cruzamos en una capilla, en medio de su campaña al norte. Estaba agotado, febril. Le ofrecí una mezcla de hierbas que calmó su cuerpo. Hablamos de la patria, de su esperanza en un pueblo educado. En 1812, vi con mis propios ojos cómo, a orillas del río Paraná, alzó por primera vez la bandera celeste y blanca. Fue un acto íntimo, sencillo, pero colosal en su significado.
Ese mismo año, seguí de lejos el Éxodo Jujeño. Desde una altura, vi columnas de pueblo dejando atrás su tierra, llevándose todo lo posible, quemando lo que no podían cargar. Era doloroso, pero necesario. En Tucumán, en 1812, vi cómo Belgrano derrotaba al ejército realista, y más tarde en Salta, cómo el norte argentino se convertía en bastión de resistencia.
Vi a Martín Miguel de Güemes resistir desde los cerros salteños, cubierto por el polvo de la tierra que juró proteger. Entre gauchos armados con lanzas y una astucia imposible de anticipar, se convirtió en sombra y en trueno, en centinela del norte. Lo vi cabalgar de noche, con heridas que no se notaban en el cuerpo, sino en la carga de liderar una guerra hecha de sacrificios y ausencias. Lo admiré por su vínculo con los suyos, por la guerra de guerrillas que humilló a imperios, por su voluntad inquebrantable.
Fue entonces cuando supe de el, José de San Martín. Lo vi por primera vez mientras formaba el Regimiento de Granaderos a Caballo en Retiro. Su figura se distinguía de inmediato: era un hombre de silencios profundos, con una mirada serena pero firme, de esas que parecen ver más allá del tiempo. Tenía la postura de un guerrero y el temple de un estratega, pero también la nobleza de quien ha elegido el sacrificio por un ideal mayor. Me acerqué a él disfrazada de costurera, una identidad útil en tiempos de guerra y espionaje. Le ofrecí mis servicios en la confección de uniformes, y en los pliegues de las telas escondía pequeñas notas cifradas, destinadas a los patriotas que tejían la independencia desde las sombras.
La batalla de San Lorenzo fue mi primer contacto real con el fulgor del combate. Estuve en la costa, no con arma sino con vendas y ungüentos. El silbido de las balas se mezclaba con el clamor del río Paraná, y el suelo temblaba bajo el peso de una historia que se estaba escribiendo a sangre viva. Allí presencié uno de los actos más conmovedores de sacrificio que mis ojos hayan visto: el del sargento Juan Bautista Cabral, quien, gravemente herido, entregó su vida para salvar la de su general. "¡Muero contento, hemos batido al enemigo!", dicen que alcanzó a decir. Su gesto, inmenso en humanidad y valentía, se elevó como un faro en medio del caos.
Vi a San Martín, aún montado, cubierto de tierra, sangre y humo, salir con vida por segundos gracias al coraje de Cabral. Aquella batalla, aunque breve, fue fundacional. No solo por su resultado militar, sino porque allí nació algo más poderoso: el aura de un líder distinto. San Martín no se imponía por título ni nobleza heredada, sino por su entrega total, por su visión continental y por encarnar un ideal de libertad que superaba las fronteras del Virreinato. Comprendí que luchaba no solo por el Río de la Plata, sino por una América entera, hermana y emancipadora. Desde ese día, supe que estaba en presencia de un prócer, sí, pero también de una leyenda en movimiento, de esas que solo nacen una vez por siglo, si acaso.
Me moví entre Córdoba y Buenos Aires, llevando cartas ocultas, mezclada entre nodrizas y lavanderas, sorteando patrullas y oídos enemigos. En 1816, llegué a Tucumán. El Congreso estaba reunido en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, y la ciudad entera parecía contener la respiración. El clima era denso, los rumores circulaban con intensidad, y el fervor patriótico palpitaba en cada esquina. Esa mañana del 9 de julio, cuando finalmente se declaró la independencia, estaba en una habitación contigua, escuchando cada palabra con el corazón en un puño. Oí con claridad cuando Juan José Paso, con voz solemne, anunció que las Provincias Unidas del Río de la Plata quedaban liberadas de toda dominación extranjera. Afuera, el pueblo aclamaba, las campanas repicaban sin cesar y los soldados disparaban al aire con júbilo. Algunos lloraban. No era sólo una formalidad: era una afirmación del ser, una ruptura definitiva. El Congreso de Tucumán fue mucho más que una declaración: fue el nacimiento político de un sueño colectivo.
El cruce de los Andes fue una proeza que aún hoy me estremece. San Martín había planeado cada detalle con la precisión de un relojero y la visión de un libertador continental. Antes de partir, me establecí en El Plumerillo, ese cuartel en las afueras de Mendoza que latía como un corazón febril. Allí ayudé en la confección de uniformes, en la curación de soldados, y hasta en la traducción de informes secretos. Todo el pueblo participaba: mujeres, niños, ancianos... era un ejército de patriotas sin uniforme. San Martín no solo entrenaba cuerpos, sino espíritus. Su liderazgo era contagioso, su serenidad inspiradora.
Yo partí con una de las columnas, disfrazada de curandera. La altura cortaba el aliento y el frío, insoportable, calaba hasta los huesos. El viento helado, que a menudo me resultaba insoportable, no hacía distinciones. No importaba que mi especie fuera diferente, que mi resistencia fuera diferente a la de los hombres. En ese momento, el peso de la marcha, el agotamiento y la necesidad de avanzar nos igualaba a todos. En el paso de Los Patos, cuidé a un niño enfermo, y en Uspallata, calenté las manos de un soldado moribundo, sintiendo el mismo frío abrasador que los demás, sin un refugio que me separara de ellos. Cruzamos valles, hielos, precipicios. El dolor del frío se convirtió en el dolor compartido de cada soldado, y a través de esa lucha común, sentí que ya no era una espectadora ajena, sino una más en esa columna. Al llegar a Chile, lloramos. Lloramos por lo perdido y por lo logrado. Habíamos atravesado la cordillera como un torrente de esperanza armada.
Estuve en Chacabuco, observando la táctica brillante de San Martín. La batalla fue breve, pero crucial. Vi cómo nuestros soldados, con una coordinación impecable, avanzaban a través del terreno en un ataque sorpresa que desorientó al enemigo. El general sabía cómo jugar con la confusión del campo de batalla, moviendo sus tropas con tal destreza que el enemigo no tuvo tiempo de reaccionar. El crisol del combate, el polvo, el olor a pólvora, los gritos de mando… todo se convirtió en una sinfonía de esfuerzo y sacrificio. La victoria en Chacabuco fue decisiva, pero sabía que aún no habíamos llegado al final de la lucha. El camino hacia la independencia era largo y arduo.
Pero el destino no fue siempre tan favorable. Recordaba la derrota en Cancha Rayada, en 1819. La caída fue amarga, un tropiezo en nuestro avance. Los realistas, con una superioridad numérica abrumadora, nos rodearon y golpearon con una ferocidad que no esperábamos. Vi la desesperación en los rostros de los soldados, la confusión y el dolor mientras nos retirábamos, dejando atrás un campo marcado por la sangre y el sacrificio. Fue un golpe a nuestra moral, pero no una derrota definitiva. Sabíamos que el regreso a la lucha era inevitable. En esos momentos de retroceso, entendí que, para lograr la victoria, había que saber también caer, resistir y seguir adelante.
El verdadero triunfo llegó en Maipú, en 1818. La batalla fue nuestra, y en ella se selló la libertad para Chile. Recordaba cada momento de ese enfrentamiento, el sonido de las botas marchando con firmeza, la coordinación perfecta de las tropas patriotas. Vi a San Martín, tranquilo como siempre, dirigiendo las operaciones con una serenidad que calaba en los corazones de sus hombres. La victoria en Maipú no solo fue un triunfo militar, sino un símbolo de lo que éramos capaces de lograr cuando actuábamos como una unidad, como una sola voluntad. Ayudé a un batallón herido en el fragor del combate, recogiendo a los caídos, aplicando mis conocimientos para aliviar el sufrimiento. En cada uno de esos rostros, ya sea de patriotas o de enemigos, vi el mismo cansancio, la misma dedicación. Las campanas de Santiago repicaron como nunca antes, una señal clara de que la lucha había valido la pena. Esa victoria no solo significó la independencia de Chile, sino también la consolidación del sueño de libertad en toda América del Sur.
Después de la victoria, crucé el mar hacia Lima en 1821, donde San Martín proclamó la independencia del Perú. Desde un balcón, lo vi alzar su espada, no como un hombre que solo celebraba una victoria, sino como el líder de un pueblo que, por fin, se liberaba. El ruido del júbilo, los gritos de la multitud, todo se mezclaba con la emoción que se apoderó de mí. Ese día, Lima y su gente entendieron, como nosotros, que la independencia no era solo una palabra, sino un sueño tangible, un sueño que se había ganado con sudor, sacrificio y sangre.
Vi a Juana Azurduy cabalgar con furia y honor, la vi con el cabello suelto al viento, espada en mano, liderando a los valientes del Alto Perú como si en su sangre latiera el eco de la tierra misma. Era fuego envuelto en coraje, capaz de enfrentar ejércitos con el ímpetu de una madre defendiendo a sus hijos. Su figura, erguida entre la humareda de los combates, me recordó que no hay fuerza más tenaz que la de una mujer decidida a luchar por su pueblo.
Los años pasaron. Belgrano habia muerto pobre, enfermo en 1820, con más tristeza que gloria. Yo no estuve presente en sus últimos días, pero las noticias de su muerte me llegaron como un puñal lento y frío. Había dado todo por una patria que aún no sabía cuidarlo. Me conmovió hasta los huesos. En su honor, bordé una bandera con los mismos colores que él enarboló por primera vez. La llevé a la cima de un cerro solitario, donde el viento soplaba fuerte, y la dejé ondear al cielo como un acto íntimo de respeto y despedida. A su manera, Belgrano se ganó mi respeto, quien siembra sin esperar cosecha, la de quien lucha sin esperar monumento, Anque yo esperaba que en el futuro esta patria levantase uno en su nombre.
San Martín, silencioso, entregó el mando y partió. En una noche serena de 1824, lo vi en el puerto, a punto de subir a la nave que lo llevaría al exilio. No me vio. Pero yo estuve allí, bajo la bruma, con un pañuelo blanco entre las manos. Esa madrugada, Buenos Aires se quedó en silencio. En mi pecho, algo se quebró: la certeza de que los hombres más grandes suelen marcharse solos. Admiré a San Martín hasta el último día. Admiré su renuncia al poder, su alejamiento digno, su negativa a la gloria fácil. Lo admiré por todo lo que fue y por todo lo que eligió no ser. Su nombre, aún susurrado en voz baja, resonaba con más fuerza que los cañones. Aún podía oírlo, como un eco que cruzaba los Andes:
"Seamos libres y lo demás no importa nada."
En una habitación modesta de un conventillo, con paredes de cal y techos que crujían con el viento del puerto, empaqué mis cosas por última vez. Entre ellos el cuaderno de notas que ya apenas cerraba de tan lleno. Fueron apenas unos años, pero viví una vida entera. Comprendí que a veces los hombres más grandes y los sucesos más trascendentes no necesitan siglos, sino sólo el instante exacto para encender el mundo. Belgrano, San Martín, Moreno… brillaron como relámpagos en medio de una tormenta, fugaces pero imborrables. Me senté junto a la ventana, observando las luces tenues de la ciudad que dormía, y pensé: tal vez, en algún otro rincón del mundo, nacería otro espíritu noble, otro corazón ardiente por la libertad. Y yo deseaba estar allí para verlo. Deseaba ver si la llama podía prenderse otra vez.
En mi diario, con mano firme, escribí: "Los hombres que arden en silencio son los que más iluminan." Luego, tomé mi capa, cerré el cuaderno con delicadeza, y me interné en el interior del continente. Había dejado demasiadas huellas, y era tiempo de desaparecer.