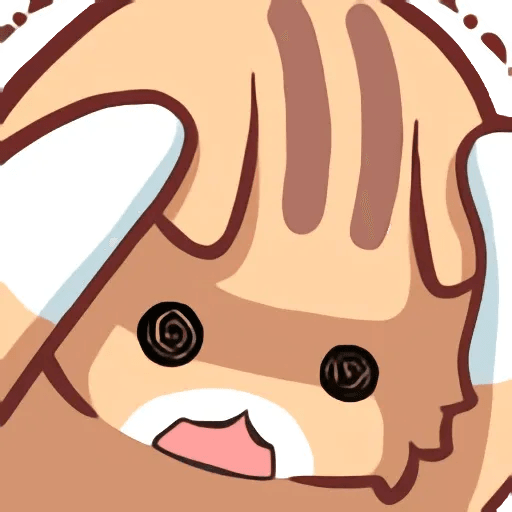Con la respiración entrecortada y el rostro aún tibio por la sangre de una batalla intensa, Elizabeth permanecía en cuclillas sobre el risco más alto del valle. Desde esa posición privilegiada, observaba con satisfacción cómo los restos del ejército enemigo se desintegraban algunos caían rendidos sobre el barro, mientras otros huían patéticamente, arrastrando sus armas para salvar su vida.
Durante años, su existencia había sido un peregrinaje estéril en busca de una estirpe que parecía haberse desvanecido en la historia. Sin embargo, su camino la llevó hasta este rincón del mundo...un pueblo de casas de piedra y calles que exhalaban un aroma a humo de turba y desesperación. La gente de ahí, hombres y mujeres de manos callosas y miradas marchitas por la tiranía, encendieron en ella algo que la búsqueda de su linaje no había logrado.
El nacimiento de un hogar
Lo que comenzó como una revuelta terminó en una revolución donde ella participó con todas sus fuerzas peleando codo a codo.
Tras la caída de los opresores, el nombre La Dama de Fuego/Reina Escarlata, empezó a susurrarse en cada taberna y hogar reconstruido.
Elizabeth, que siempre se había sentido una extraña, se vio rodeada por los lugareños; ya no la miraban con el miedo que se le tiene a un monstruo, sino con la devoción que se le profesa a un milagro.
Aunque su primer instinto fue rechazar la "corona" y seguir su rumbo, algo en el silencio de las noches del pueblo la detuvo. Estaba cansada de la tierra bajo sus uñas y de los campamentos improvisados. Por primera vez, el peso de una responsabilidad fija se sentía más ligero que la libertad del vagabundo.
Aceptó quedarse, no como una tirana, sino como el escudo de aquellos que apenas aprendían a ser libres.
Elizabeth volcó su vida en la defensa de su nuevo hogar. Transformó la plaza central en un campo de entrenamiento donde el choque del acero resonaba desde el alba. Aplicó la disciplina brutal de Knaresborough, el lugar donde ella misma fue forjada. Allí, a los "Llamas de Sangre" se les enseñaba a ser máquinas de matar antes incluso de aprender a leer, y Elizabeth no conocía otra forma de vida que no fuera quemar cualquier obstáculo.
Sin embargo, al ver a los jóvenes del pueblo empuñar las espadas y a la gente, campesinos y artesanos que ahora caminaban con la espalda erguida, sentía una mezcla de orgullo y extraña paz.
Ya no quemaba puentes para avanzar, ahora construía muros para proteger lo que era suyo.
Con la respiración entrecortada y el rostro aún tibio por la sangre de una batalla intensa, Elizabeth permanecía en cuclillas sobre el risco más alto del valle. Desde esa posición privilegiada, observaba con satisfacción cómo los restos del ejército enemigo se desintegraban algunos caían rendidos sobre el barro, mientras otros huían patéticamente, arrastrando sus armas para salvar su vida.
Durante años, su existencia había sido un peregrinaje estéril en busca de una estirpe que parecía haberse desvanecido en la historia. Sin embargo, su camino la llevó hasta este rincón del mundo...un pueblo de casas de piedra y calles que exhalaban un aroma a humo de turba y desesperación. La gente de ahí, hombres y mujeres de manos callosas y miradas marchitas por la tiranía, encendieron en ella algo que la búsqueda de su linaje no había logrado.
El nacimiento de un hogar
Lo que comenzó como una revuelta terminó en una revolución donde ella participó con todas sus fuerzas peleando codo a codo.
Tras la caída de los opresores, el nombre La Dama de Fuego/Reina Escarlata, empezó a susurrarse en cada taberna y hogar reconstruido.
Elizabeth, que siempre se había sentido una extraña, se vio rodeada por los lugareños; ya no la miraban con el miedo que se le tiene a un monstruo, sino con la devoción que se le profesa a un milagro.
Aunque su primer instinto fue rechazar la "corona" y seguir su rumbo, algo en el silencio de las noches del pueblo la detuvo. Estaba cansada de la tierra bajo sus uñas y de los campamentos improvisados. Por primera vez, el peso de una responsabilidad fija se sentía más ligero que la libertad del vagabundo.
Aceptó quedarse, no como una tirana, sino como el escudo de aquellos que apenas aprendían a ser libres.
Elizabeth volcó su vida en la defensa de su nuevo hogar. Transformó la plaza central en un campo de entrenamiento donde el choque del acero resonaba desde el alba. Aplicó la disciplina brutal de Knaresborough, el lugar donde ella misma fue forjada. Allí, a los "Llamas de Sangre" se les enseñaba a ser máquinas de matar antes incluso de aprender a leer, y Elizabeth no conocía otra forma de vida que no fuera quemar cualquier obstáculo.
Sin embargo, al ver a los jóvenes del pueblo empuñar las espadas y a la gente, campesinos y artesanos que ahora caminaban con la espalda erguida, sentía una mezcla de orgullo y extraña paz.
Ya no quemaba puentes para avanzar, ahora construía muros para proteger lo que era suyo.