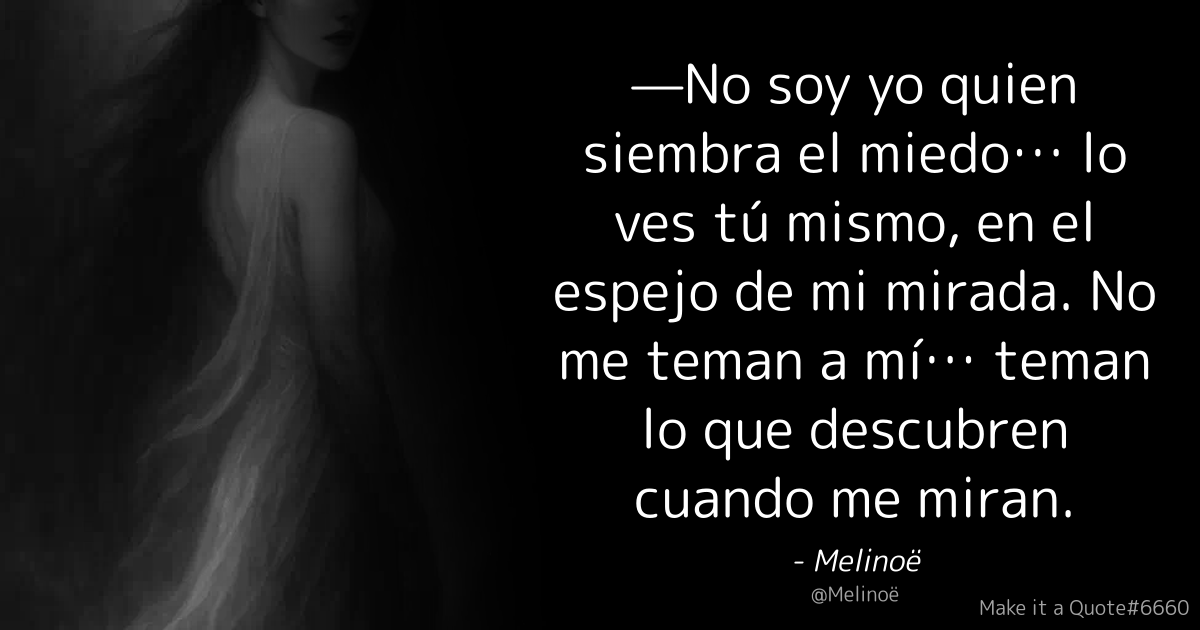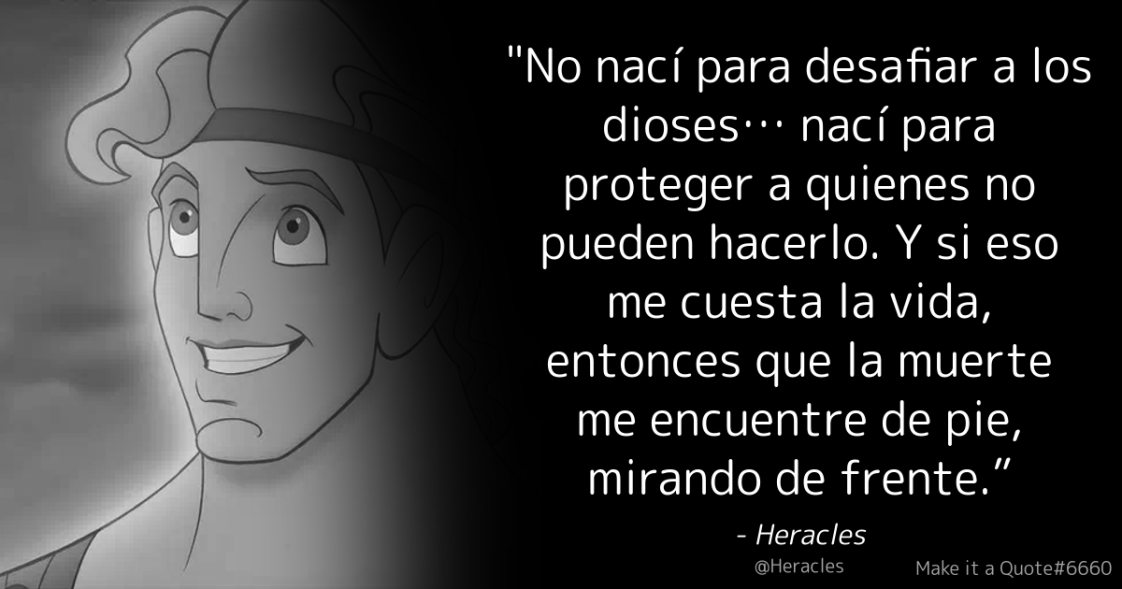Melioë, diosa de mentira y verdad, de odio y amor, de locura y cordura, de luz y oscuridad, de vida y muerte... Una mujer de hermosa e irresistible belleza y de un poder incontenible e inestable, hija de la primavera misma, era como un capullo oscuro que florecía en la penumbra, completamente hermoso, con un aroma dulce y de granate intenso, una flor rodeada de espinas muy afiladas capaces de atravesar incluso almas.
Melinoë, forjada en el fuego del inframundo, como una flor que crece en la adversidad, hija no solo de nombre de Hades, sino también en espíritu del dios más temido por mortales, almas y dioses. Aunque no corría la sangre del dios de la muerte por sus venas, el fuego implacable de este sí lo hacía, y la había vuelto una mujer fuerte e imponente. Su madre, la diosa que florece incluso en el fuego del inframundo, la mujer que llevó vida al lugar más muerto de todo el mundo, la había vuelto dulce, bondadosa y completamente capaz de llorar por los que vagaban sin rumbo y por aquellos a quienes ella corrompía.
La diosa se encontraba sentada en la sala del trono, sola, mirando cada detalle como si sus ojos no fueran a ver de nuevo aquello. Lo miró sin parar: las molduras, el color de las paredes, cada textura de estas, cada pequeña línea en el mármol negro del piso, cada adorno en las columnas, hasta que llegó al candelabro en la esquina de la pared. Una vela solitaria brillaba arrogante, iluminando la oscuridad de la sala con fuerza, como si ella sola pudiera hacer desaparecer toda la tiniebla del Hades.
La diosa, que siempre había carecido de la capacidad de sentir dolor cuando estaba dentro de aquel castillo, se vio tentada en tocarla, en sentir el irradiado calor en su piel, en tener entre sus dedos esa llama arrogante que luchaba contra la adversidad tal como ella luchaba por no iluminar el inframundo como siempre lo hacía. Tocó la cera caliente que escurría por el torso alargado de la vela, y la sensación le agradó, cedosa, como si un aceite se esparciera por sus dedos. El aroma también era adictivo, dulce y carbonizado, como los árboles quemados por los ríos de lava en el Tártaro. No lo pudo resistir y tomó la vela entre sus manos, llenándolas de cera. Aferrada al calor que apenas si la rozaba, que apenas si la hacía sentir abrigada, y entonces, con la luz titilando entre sus manos y la cera bañándolas, la apagó, cerrando sus manos sobre el pabilo como quien quita una vida de tajo, apagándola de golpe sin preguntar ni dar explicaciones.
#desafiodivino #misiondiarialunes ──── ☾
Melinoë, forjada en el fuego del inframundo, como una flor que crece en la adversidad, hija no solo de nombre de Hades, sino también en espíritu del dios más temido por mortales, almas y dioses. Aunque no corría la sangre del dios de la muerte por sus venas, el fuego implacable de este sí lo hacía, y la había vuelto una mujer fuerte e imponente. Su madre, la diosa que florece incluso en el fuego del inframundo, la mujer que llevó vida al lugar más muerto de todo el mundo, la había vuelto dulce, bondadosa y completamente capaz de llorar por los que vagaban sin rumbo y por aquellos a quienes ella corrompía.
La diosa se encontraba sentada en la sala del trono, sola, mirando cada detalle como si sus ojos no fueran a ver de nuevo aquello. Lo miró sin parar: las molduras, el color de las paredes, cada textura de estas, cada pequeña línea en el mármol negro del piso, cada adorno en las columnas, hasta que llegó al candelabro en la esquina de la pared. Una vela solitaria brillaba arrogante, iluminando la oscuridad de la sala con fuerza, como si ella sola pudiera hacer desaparecer toda la tiniebla del Hades.
La diosa, que siempre había carecido de la capacidad de sentir dolor cuando estaba dentro de aquel castillo, se vio tentada en tocarla, en sentir el irradiado calor en su piel, en tener entre sus dedos esa llama arrogante que luchaba contra la adversidad tal como ella luchaba por no iluminar el inframundo como siempre lo hacía. Tocó la cera caliente que escurría por el torso alargado de la vela, y la sensación le agradó, cedosa, como si un aceite se esparciera por sus dedos. El aroma también era adictivo, dulce y carbonizado, como los árboles quemados por los ríos de lava en el Tártaro. No lo pudo resistir y tomó la vela entre sus manos, llenándolas de cera. Aferrada al calor que apenas si la rozaba, que apenas si la hacía sentir abrigada, y entonces, con la luz titilando entre sus manos y la cera bañándolas, la apagó, cerrando sus manos sobre el pabilo como quien quita una vida de tajo, apagándola de golpe sin preguntar ni dar explicaciones.
#desafiodivino #misiondiarialunes ──── ☾
Melioë, diosa de mentira y verdad, de odio y amor, de locura y cordura, de luz y oscuridad, de vida y muerte... Una mujer de hermosa e irresistible belleza y de un poder incontenible e inestable, hija de la primavera misma, era como un capullo oscuro que florecía en la penumbra, completamente hermoso, con un aroma dulce y de granate intenso, una flor rodeada de espinas muy afiladas capaces de atravesar incluso almas.
Melinoë, forjada en el fuego del inframundo, como una flor que crece en la adversidad, hija no solo de nombre de Hades, sino también en espíritu del dios más temido por mortales, almas y dioses. Aunque no corría la sangre del dios de la muerte por sus venas, el fuego implacable de este sí lo hacía, y la había vuelto una mujer fuerte e imponente. Su madre, la diosa que florece incluso en el fuego del inframundo, la mujer que llevó vida al lugar más muerto de todo el mundo, la había vuelto dulce, bondadosa y completamente capaz de llorar por los que vagaban sin rumbo y por aquellos a quienes ella corrompía.
La diosa se encontraba sentada en la sala del trono, sola, mirando cada detalle como si sus ojos no fueran a ver de nuevo aquello. Lo miró sin parar: las molduras, el color de las paredes, cada textura de estas, cada pequeña línea en el mármol negro del piso, cada adorno en las columnas, hasta que llegó al candelabro en la esquina de la pared. Una vela solitaria brillaba arrogante, iluminando la oscuridad de la sala con fuerza, como si ella sola pudiera hacer desaparecer toda la tiniebla del Hades.
La diosa, que siempre había carecido de la capacidad de sentir dolor cuando estaba dentro de aquel castillo, se vio tentada en tocarla, en sentir el irradiado calor en su piel, en tener entre sus dedos esa llama arrogante que luchaba contra la adversidad tal como ella luchaba por no iluminar el inframundo como siempre lo hacía. Tocó la cera caliente que escurría por el torso alargado de la vela, y la sensación le agradó, cedosa, como si un aceite se esparciera por sus dedos. El aroma también era adictivo, dulce y carbonizado, como los árboles quemados por los ríos de lava en el Tártaro. No lo pudo resistir y tomó la vela entre sus manos, llenándolas de cera. Aferrada al calor que apenas si la rozaba, que apenas si la hacía sentir abrigada, y entonces, con la luz titilando entre sus manos y la cera bañándolas, la apagó, cerrando sus manos sobre el pabilo como quien quita una vida de tajo, apagándola de golpe sin preguntar ni dar explicaciones.
#desafiodivino #misiondiarialunes ──── ☾