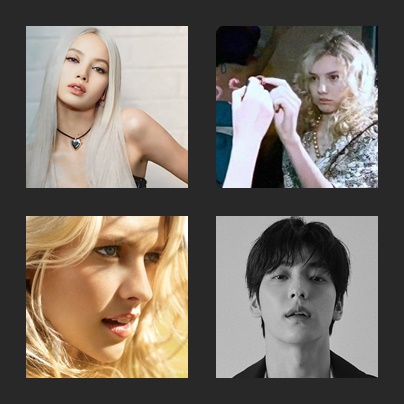Resumen del Lore de Lili y el Legado Queen
Origen de Lili
Lili nace de dos linajes mayores:
El linaje del Caos “Queen”, por parte de Jennifer Queen, Reina del Caos.
El linaje súcubo Ishtar, por parte de Ayane Ishtar.
Su existencia es el cruce entre Caos primordial, herencia demoníaca y destino cósmico.
El Legado Queen y el Origen del Caos
El origen del linaje Queen comienza con Oz (Ozma), entidad del Caos, y Selin, una Custodio Elunai, guardiana creada para proteger a la diosa Elune.
Los Elunai fueron entrenados durante un “sueño” de una noche cuya duración real fue de mil años.
Su creadora y maestra fue Yue, una antigua parásita de la raza enemiga de Elune, que traicionó a los suyos al enamorarse de la diosa y jurar protegerla.
Tras la gran guerra:
Yue se suicida en un ataque final que aniquila a su propia raza.
Su alma se fragmenta en dos reliquias vivientes:
El Escudo de Elune → reclama a Yuna Queen (el más poderoso).
La Espada de Elune → destinada a Veythra.
La Muerte de Selin y el Alma Errante
Tras nacer Jennifer, Selin queda embarazada de su segunda hija: Veythra.
Los Elunai, corrompidos por el miedo y la guerra civil, asesinan a Selin antes del parto.
Antes de morir:
Selin consagra su propia alma.
Protege el alma no nata de Veythra, que queda sin cuerpo, vagando por el universo.
Esa alma errante encuentra refugio en el momento del nacimiento de Lili.
Un cuerpo. Dos almas.
Lili y Veythra: Conflicto Interno
Durante años:
Lili ignora la presencia de Veythra.
Ambas luchan constantemente por el control del cuerpo.
Cada conflicto termina en desastre.
En una ocasión, el alma de Veythra se manifiesta como una katana viva, la Espada de Elune, capaz de cortar el tejido del espacio-tiempo, pero imposible de obedecer.
La Ruptura del Tiempo y el Lienzo del Caos
En una batalla crucial:
Lili usa la espada.
El espacio-tiempo se rompe.
Lili cae al pasado y luego intenta repetir el corte creyendo haber aprendido a controlar a Veythra.
Fracasa.
El segundo corte es aún más devastador.
Lili cae en un sueño fuera del tiempo, en el Lienzo del Caos.
El Nacimiento de Veythra
Mientras Lili duerme:
Veythra despierta en otro tiempo, con un cuerpo propio por primera vez.
Su mera existencia desgarra la realidad.
Pide ayuda a la familia Ishtar.
En ese viaje:
Se enfrenta a Jennifer Queen, su hermana.
Jennifer la derrota brutalmente.
Por lástima (y vínculo de sangre), le entrega la mitad de su corazón Caos–Elunai.
El Sacrificio de Veythra
Gracias a ese corazón:
Veythra revive.
Recorre el mundo junto a Ryu del pasado, intentando cerrar las brechas temporales.
No lo logra. Su cuerpo se desintegra poco a poco.
Al final:
Solo queda medio corazón, que Veythra entrega a Ryu y a su familia.
El corazón se fragmenta en millones de piezas.
Esos fragmentos cruzan el cielo una vez al año:
las Perseidas de agosto, las mismas que iluminaban el cielo la noche en que Lili nació.
La Unión Final
Tras esto:
Lili despierta en la batalla original.
La espada se destruye.
Veythra deja de ser un alma separada.
Así nace Veythra Lili:
no dos entidades en conflicto, sino una unión consciente y estable.
Estado Actual
Lili y Veythra existen juntas.
Comparten propósito, poder y memoria.
Veythra mantiene su ambición:
convertirse en la verdadera Reina del Caos, reuniendo su propio ejército del Caos.
[n.a.a.m.a.h]
Agrat Eisheth Zenunim Resumen del Lore de Lili y el Legado Queen
Origen de Lili
Lili nace de dos linajes mayores:
El linaje del Caos “Queen”, por parte de Jennifer Queen, Reina del Caos.
El linaje súcubo Ishtar, por parte de Ayane Ishtar.
Su existencia es el cruce entre Caos primordial, herencia demoníaca y destino cósmico.
El Legado Queen y el Origen del Caos
El origen del linaje Queen comienza con Oz (Ozma), entidad del Caos, y Selin, una Custodio Elunai, guardiana creada para proteger a la diosa Elune.
Los Elunai fueron entrenados durante un “sueño” de una noche cuya duración real fue de mil años.
Su creadora y maestra fue Yue, una antigua parásita de la raza enemiga de Elune, que traicionó a los suyos al enamorarse de la diosa y jurar protegerla.
Tras la gran guerra:
Yue se suicida en un ataque final que aniquila a su propia raza.
Su alma se fragmenta en dos reliquias vivientes:
El Escudo de Elune → reclama a Yuna Queen (el más poderoso).
La Espada de Elune → destinada a Veythra.
La Muerte de Selin y el Alma Errante
Tras nacer Jennifer, Selin queda embarazada de su segunda hija: Veythra.
Los Elunai, corrompidos por el miedo y la guerra civil, asesinan a Selin antes del parto.
Antes de morir:
Selin consagra su propia alma.
Protege el alma no nata de Veythra, que queda sin cuerpo, vagando por el universo.
Esa alma errante encuentra refugio en el momento del nacimiento de Lili.
Un cuerpo. Dos almas.
Lili y Veythra: Conflicto Interno
Durante años:
Lili ignora la presencia de Veythra.
Ambas luchan constantemente por el control del cuerpo.
Cada conflicto termina en desastre.
En una ocasión, el alma de Veythra se manifiesta como una katana viva, la Espada de Elune, capaz de cortar el tejido del espacio-tiempo, pero imposible de obedecer.
La Ruptura del Tiempo y el Lienzo del Caos
En una batalla crucial:
Lili usa la espada.
El espacio-tiempo se rompe.
Lili cae al pasado y luego intenta repetir el corte creyendo haber aprendido a controlar a Veythra.
Fracasa.
El segundo corte es aún más devastador.
Lili cae en un sueño fuera del tiempo, en el Lienzo del Caos.
El Nacimiento de Veythra
Mientras Lili duerme:
Veythra despierta en otro tiempo, con un cuerpo propio por primera vez.
Su mera existencia desgarra la realidad.
Pide ayuda a la familia Ishtar.
En ese viaje:
Se enfrenta a Jennifer Queen, su hermana.
Jennifer la derrota brutalmente.
Por lástima (y vínculo de sangre), le entrega la mitad de su corazón Caos–Elunai.
El Sacrificio de Veythra
Gracias a ese corazón:
Veythra revive.
Recorre el mundo junto a Ryu del pasado, intentando cerrar las brechas temporales.
No lo logra. Su cuerpo se desintegra poco a poco.
Al final:
Solo queda medio corazón, que Veythra entrega a Ryu y a su familia.
El corazón se fragmenta en millones de piezas.
Esos fragmentos cruzan el cielo una vez al año:
las Perseidas de agosto, las mismas que iluminaban el cielo la noche en que Lili nació.
La Unión Final
Tras esto:
Lili despierta en la batalla original.
La espada se destruye.
Veythra deja de ser un alma separada.
Así nace Veythra Lili:
no dos entidades en conflicto, sino una unión consciente y estable.
Estado Actual
Lili y Veythra existen juntas.
Comparten propósito, poder y memoria.
Veythra mantiene su ambición:
convertirse en la verdadera Reina del Caos, reuniendo su propio ejército del Caos.
[n.a.a.m.a.h] [f_off_bih] [demonsmile01]