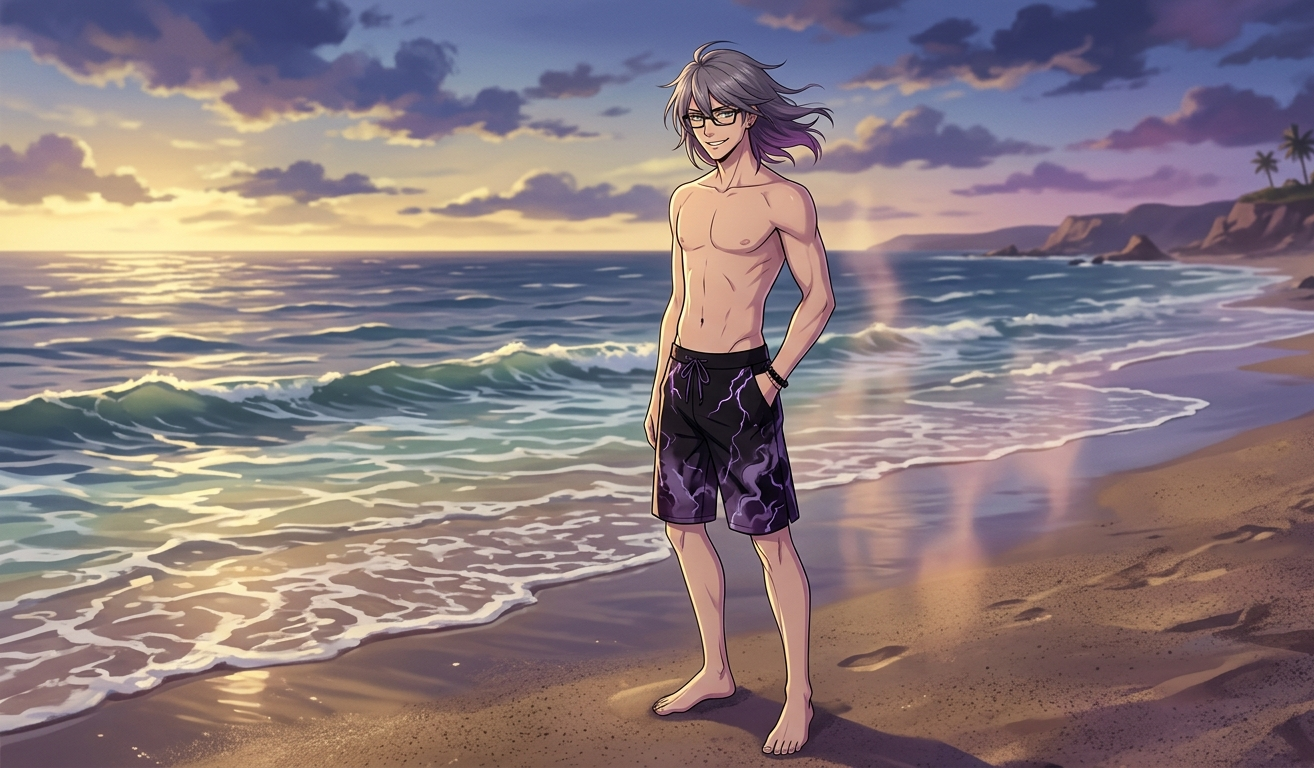El primer día de playa esta por acabar...
El sol se está poniendo...
La luz de la luna va a comenzar a iluminar la noche.
Se sienta en la arena, mirando el atardecer y mete los dedos de las manos y los pies en ella.
⫘ ¡Qué día!
El sol se está poniendo...
La luz de la luna va a comenzar a iluminar la noche.
Se sienta en la arena, mirando el atardecer y mete los dedos de las manos y los pies en ella.
⫘ ¡Qué día!
El primer día de playa esta por acabar...
El sol se está poniendo...
La luz de la luna va a comenzar a iluminar la noche.
Se sienta en la arena, mirando el atardecer y mete los dedos de las manos y los pies en ella.
⫘ ¡Qué día!