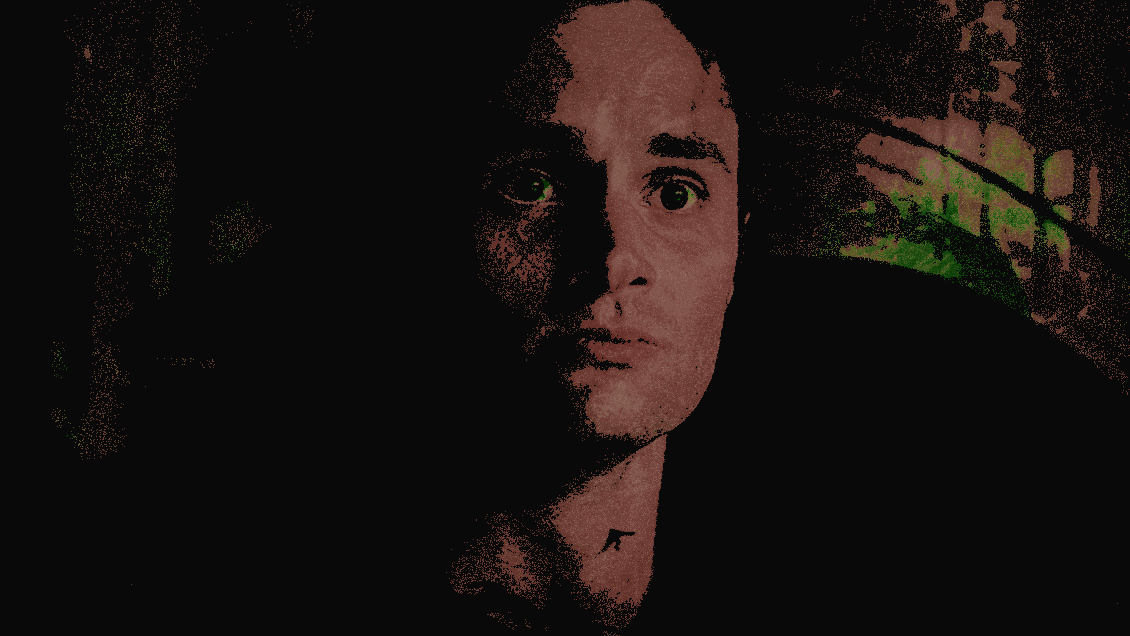En innumerables ocasiones, quien no sabe escuchar se condena al anonimato. El orgullo, esa espada de doble filo, ha sido mi fortaleza en más de una ocasión, pero también mi ceguera, impidiéndome reflexionar hasta que el infortunio ya ha hecho su labor. Y es entonces, cuando todo se derrumba, cuando aquello que juzgué como amistad se revela en su verdadera forma: enemigos encarnizados, librando una guerra no solo externa, sino profundamente mental.
Admito que poseo cierta habilidad para escuchar, aunque no en la plenitud que requiere la verdadera comprensión. Escuchar en su sentido más hondo, captar las intenciones más turbias de quienes se sitúan frente a mí, ya sea a través del teléfono o en persona. Son muchas las palabras que escucho para luego verlas contradecirse en disputas en las que, paradójicamente, ni siquiera he sido parte. Sin embargo, lo que verdaderamente me distingue es mi capacidad para evocar sentimientos, ya sea de amor o de odio pues desde mi más tierna juventud, he poseído un talento innato para ser relevante en la vida de los demás, casi sin esfuerzo alguno...
Confieso que resulta desolador tener más enemigos que amigos, pero cuando uno logra discernir el patrón que conduce a tal situación, es ahí donde la perspicacia y la exageración se alían, nutriéndose mutuamente y convirtiéndose en una herramienta que afina los engranajes de mi mente. Hoy ha sido un día especialmente sombrío, sin contacto humano alguno, absorto frente a la pantalla, examinando expedientes con la minuciosidad de un depredador, buscando pruebas que delaten a un padre de familia como un asesino en serie de adolescentes. Lo más perturbador es que este hombre tiene bajo su tutela a dos adolescentes. ¿Es esto posible? Tan posible como lo es que tantos alberguen odio hacia mí por antiguas querellas, mientras yo combato en la primera línea para desentrañar crímenes y hacer valer mi papel como servidor público.
Es una sensación extraña, profundamente inquietante. Saber que, si esos rostros del pasado me vieran hoy, quizás no me reconocerían, pero yo los recordaría con total claridad. Porque ese odio ha girado en mi mente, mareándome en noches de insomnio, con la mano en el pecho... Claro, cuando era más joven. Ahora, no es más que una anécdota a la que me aferro en días de desaliento, una espina que me recuerda, en lo más profundo, que tal vez no soy lo suficiente. Pero, con la madurez, uno comprende que entregarse a la depresión es, aunque nos cueste admitirlo, un ejercicio inútil.
Extrapolo al máximo, porque es mi manera de exclamar '¡eureka!' y recuperar el protagonismo en el teatro de mi mente. Hilar tantos detalles es como mover piezas en un tablero de ajedrez, sin aparente coherencia, pero con un conocimiento inconsciente de las casillas que ocupan y de las estrategias necesarias para ofrecer lo mejor y vencer al oponente. En este caso, un padre de familia asesina sistemáticamente a adolescentes masculinos, cuyas características son radicalmente diferentes a las de sus propios hijos. Supongo que lo hace para sostener una vida doble, evitando así eliminar a su propia descendencia. Pero, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué alguien que forma parte de un árbol genealógico decide, como por arte de magia, convertirse en una entidad despreciable que acaba con la vida de criaturas inocentes? Y, ¿por qué me encuentro yo con la responsabilidad de reunir tanta información para condenarle?
Es desgarrador revisar todo lo recopilado, horas interminables de espionaje almacenadas en una carpeta digital, esperando ser examinadas en un USB, aguardando testigos y pruebas legítimas para un juicio verdadero. El día es gris y desalentador, porque contemplar el patrón homicida en soledad es desmoralizante incluso para alguien experimentado. Llevarse el trabajo a casa es una carga abrumadora, pero mantenerlo en la mente es infinitamente más aterrador. Mañana entregaré todo, como si estuviera orgulloso de haber desempeñado el papel de verdugo para un delincuente, de haber añadido aún más peso emocional a mi espalda, de ser simultáneamente héroe y villano. De ser yo y, a la vez, otro ser que dicen que soy yo.