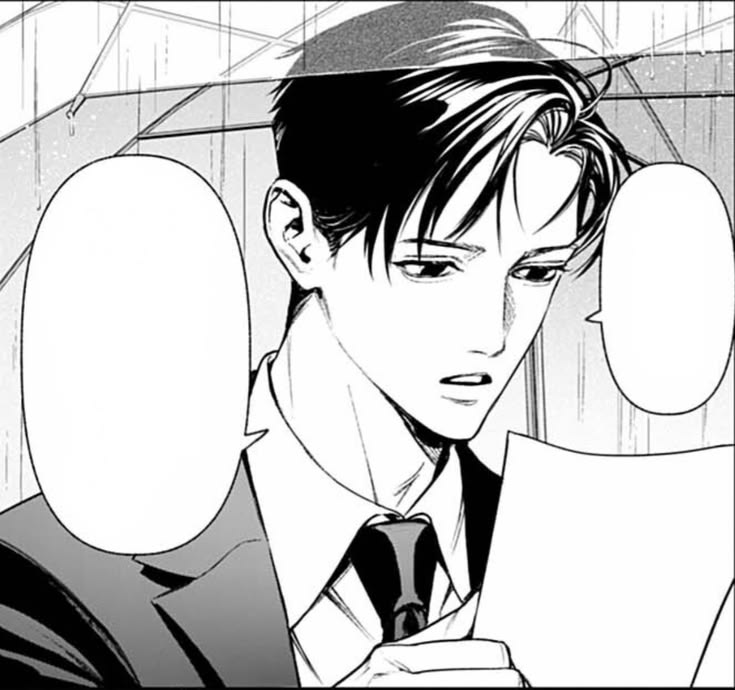La cabeza le daba vueltas mientras colgaba la llamada de su teléfono... Otra llamada no atendida, otra vez de vuelta en el buzón de voz, de nuevo un mensaje que había dejado con la esperanza de una respuesta que probablemente nunca llegaría.
Suspiró mientras detenía sus pasos al andar por el pasillo del hotel, sin prestar verdadera atención a su alrededor sino hasta varios minutos después donde, distraídamente, observó la pared de su costado percatándose de un viejo cuadro que allí había colgado. Uno de tantos que ella misma había distribuido por el hotel. Nunca había sido fan o de presumirse a sí misma en cuadros, tal vez fuera la costumbre pero distintos de ellos solían mostrar que no era sólo una fundadora de un hotel de segunda.... Sino la misma princesa del infierno. Cuadros sola, otros con sus padres, otros sólo con su padre y otros como aquel que ahora observaba...
Solo con su madre.
Ella siempre se había visto espléndida en los cuadros tan cuidadosa y rigurosamente pintados a mano. Incluso en simples pinturas se podía notar la magnificencia de su madre como reina, el poder y la seguridad que ella irradiaba sólo con su sonrisa y su mirada. Siempre perfecta, siempre.... Ella.
Mientras que, por otro lado, estaba ella a su lado tan sólo intentándolo. Ni siquiera siendo la sombra de lo que su madre era, de lo que su madre también había esperado que fuera. Aquello le había removido recuerdos del día en que ese cuadro había sido pintado....
Sólo era otro día como cualquier otro, viviendo junto a su madre. Los sirvientes iban y venían mientras su madre sencillamente tarareaba en lo que se observaba en un espejo inspeccionando hasta el más mínimo de los detalles en su apariencia; que cada mechón de su cabello estuviese en su lugar, que ni una arruga se mostrara en sus prendas, que su corona estuviera perfecta sobre su cabeza e, incluso, que la sombra de sus ojos o el tinte de sus labios no se hubiera corrido ni siquiera un milímetro.
— ¿Mamá? —
Se había asomado por la puerta de la habitación, en realidad hacía varios minutos pero no se había atrevido a interrumpir a su madre. No cuando se la veía tan ocupada con ella misma por lo que había aguardado hasta que creyó había terminado.
Recordaba a su madre voltear a su llamado, verla con el atuendo que había elegido para ella aunque portaba una postura más bien cohibida.
— Ah, ah, Charlie. Cariño. ¿Qué dijimos de tu postura? No querrás verte tan.... Tú ¿No es cierto?
Recordaba su sonrisa, tan cálida, tan segura, mientras se acercaba con elegante andar hasta ella para modificar su postura. Alzando su cabeza desde el mentón, la espalda recta.
Al acabar la había observado con aquella mirada tan crítica, tan pensativa, tan solo un momento antes de negar con la cabeza e ir a su tocador donde revolvió entre sus cosas acercándose con un labial en manos.
— Quédate quieta, sólo un poco más...
Había tomado su rostro desde el mentón, pintando sus labios mientras ella se dejaba dócilmente ni siquiera atreviéndose a hablar para no arruinar el arduo trabajo que hacía en ella.
— Y listo. Ahora sí te pareces un poco más a mi
Su risa, tan melodiosa, elegante. Su propio corazón hinchándose de alegría cuando decía se le parecía pues nada anhelaba más que ser como su madre, tener su misma seguridad, su aura, su destreza... Ella era la reina que aspiraba a hacer.
Siempre servicial pensando en el bienestar de los pecadores, de su pueblo, pero sin olvidarse de ella misma.
Habiéndola tomado de los hombros la había animado a acercarse a un espejo donde ambas se posaron delante mientras los imps comenzaban a preparar los materiales para el cuadro de ambas que se pintaría.
— Y no lo olvides, Charlie. Mantén la cabeza en alto, muéstrate segura y recuerda que un día el trono será tuyo... Entonces tal vez puedas ser como yo un día.
Ow, pero no te preocupes. Yo sí creo en ti ¿Quién lo haría sino tu madre?
Su madre creía, como siempre lo había hecho. Volvió a bajar la mirada del cuadro a su celular... Ni un mensaje. Ni una llamada devuelta. Frunció el ceño con cierta tristeza por ello pero enseguida sacudió la cabeza; debía recordar lo que su madre le había enseñado. Debía enorgullecerla aún si ahora no podía verla.
Su madre creía en ella y eso era todo lo que necesitaba. Debía seguir sus pasos
La cabeza le daba vueltas mientras colgaba la llamada de su teléfono... Otra llamada no atendida, otra vez de vuelta en el buzón de voz, de nuevo un mensaje que había dejado con la esperanza de una respuesta que probablemente nunca llegaría.
Suspiró mientras detenía sus pasos al andar por el pasillo del hotel, sin prestar verdadera atención a su alrededor sino hasta varios minutos después donde, distraídamente, observó la pared de su costado percatándose de un viejo cuadro que allí había colgado. Uno de tantos que ella misma había distribuido por el hotel. Nunca había sido fan o de presumirse a sí misma en cuadros, tal vez fuera la costumbre pero distintos de ellos solían mostrar que no era sólo una fundadora de un hotel de segunda.... Sino la misma princesa del infierno. Cuadros sola, otros con sus padres, otros sólo con su padre y otros como aquel que ahora observaba...
Solo con su madre.
Ella siempre se había visto espléndida en los cuadros tan cuidadosa y rigurosamente pintados a mano. Incluso en simples pinturas se podía notar la magnificencia de su madre como reina, el poder y la seguridad que ella irradiaba sólo con su sonrisa y su mirada. Siempre perfecta, siempre.... Ella.
Mientras que, por otro lado, estaba ella a su lado tan sólo intentándolo. Ni siquiera siendo la sombra de lo que su madre era, de lo que su madre también había esperado que fuera. Aquello le había removido recuerdos del día en que ese cuadro había sido pintado....
Sólo era otro día como cualquier otro, viviendo junto a su madre. Los sirvientes iban y venían mientras su madre sencillamente tarareaba en lo que se observaba en un espejo inspeccionando hasta el más mínimo de los detalles en su apariencia; que cada mechón de su cabello estuviese en su lugar, que ni una arruga se mostrara en sus prendas, que su corona estuviera perfecta sobre su cabeza e, incluso, que la sombra de sus ojos o el tinte de sus labios no se hubiera corrido ni siquiera un milímetro.
— ¿Mamá? —
Se había asomado por la puerta de la habitación, en realidad hacía varios minutos pero no se había atrevido a interrumpir a su madre. No cuando se la veía tan ocupada con ella misma por lo que había aguardado hasta que creyó había terminado.
Recordaba a su madre voltear a su llamado, verla con el atuendo que había elegido para ella aunque portaba una postura más bien cohibida.
— Ah, ah, Charlie. Cariño. ¿Qué dijimos de tu postura? No querrás verte tan.... Tú ¿No es cierto?
Recordaba su sonrisa, tan cálida, tan segura, mientras se acercaba con elegante andar hasta ella para modificar su postura. Alzando su cabeza desde el mentón, la espalda recta.
Al acabar la había observado con aquella mirada tan crítica, tan pensativa, tan solo un momento antes de negar con la cabeza e ir a su tocador donde revolvió entre sus cosas acercándose con un labial en manos.
— Quédate quieta, sólo un poco más...
Había tomado su rostro desde el mentón, pintando sus labios mientras ella se dejaba dócilmente ni siquiera atreviéndose a hablar para no arruinar el arduo trabajo que hacía en ella.
— Y listo. Ahora sí te pareces un poco más a mi
Su risa, tan melodiosa, elegante. Su propio corazón hinchándose de alegría cuando decía se le parecía pues nada anhelaba más que ser como su madre, tener su misma seguridad, su aura, su destreza... Ella era la reina que aspiraba a hacer.
Siempre servicial pensando en el bienestar de los pecadores, de su pueblo, pero sin olvidarse de ella misma.
Habiéndola tomado de los hombros la había animado a acercarse a un espejo donde ambas se posaron delante mientras los imps comenzaban a preparar los materiales para el cuadro de ambas que se pintaría.
— Y no lo olvides, Charlie. Mantén la cabeza en alto, muéstrate segura y recuerda que un día el trono será tuyo... Entonces tal vez puedas ser como yo un día.
Ow, pero no te preocupes. Yo sí creo en ti ¿Quién lo haría sino tu madre?
Su madre creía, como siempre lo había hecho. Volvió a bajar la mirada del cuadro a su celular... Ni un mensaje. Ni una llamada devuelta. Frunció el ceño con cierta tristeza por ello pero enseguida sacudió la cabeza; debía recordar lo que su madre le había enseñado. Debía enorgullecerla aún si ahora no podía verla.
Su madre creía en ella y eso era todo lo que necesitaba. Debía seguir sus pasos