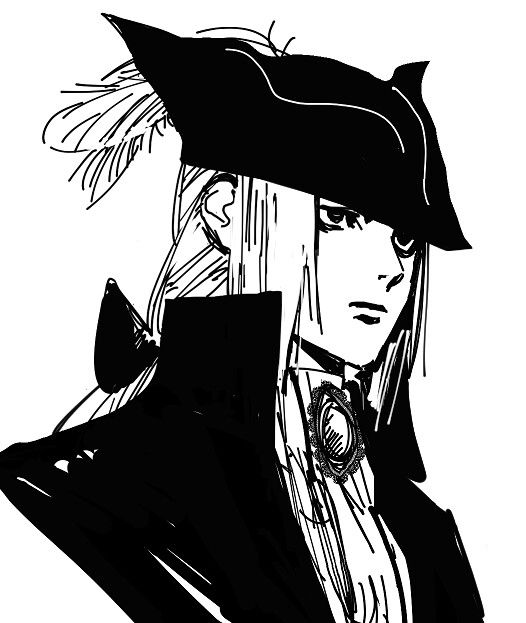#Undiaenlavidade Erik Silverfang
- ¿Es esto una cita? .- La mujer sonríe de forma cálida, con esos hermosos labios de color carmesí que la caracterizaban en los encuentros más especiales. - ¿O es que te has visto tan desesperado que has acudido a la única persona en este mundo que parece no abandonarte a pesar de que tú sí la dejaste de lado?.- se apoya sobre la pared, de espaldas al vástago, observando el atardecer desde aquella azotea.
El vampiro calla, apartando la mirada.
Era cierto que había acudido a su puerta, como hubiera hecho hacía ya demasiados años atrás, sin saber exactamente qué buscaba, pero con la única certeza que a sus golpes, respondería, como él hubiera respondido a su particular llamada. En lo más hondo de su ser, en lo más profundo de su alma, pesa a intentar oponerse y negarlo con todas sus fuerzas, había algo que le seguía fascinando en la forma en que era tratado por aquella mujer.
- ¿No vas a responder? Por favor, no me hagas obligarte... anda, ven, esta vez por voluntad propia, por favor.-
Erik duda por un instante, pero a pesar de su más que claro orgullo que parecía querer imponerse, finalmente sus piernas obedecen a esa petición sutilmente ordenada, llegando a su lado y observando, al igual que ella, ese atardecer en la ciudad de París.
- Siempre has tenido un lado romántico, no lo puedes evitar. Esa faceta de ti me gustaba, y de hecho me sigue gustando, pese al tiempo y la distancia. No te he querido molestar, dado que sabía que eras más feliz al lado de otra mujer y que yo, tan sólo fui maestra de alguien descarriado, el cual parece que ha vuelto a perderse. Y pensar... que todo parecía darse por la aparente diferencia de edad y resulta... resulta que el cachorro no aparenta los siglos que tiene...-
Se pudo notar una sutil provocación en la forma en la que se había dirigido a él. Aquella palabra le hizo estremecer, apretar los nudillos y sentir cómo se le erizaba el cabello de la nuca.
- Yo... yo no...-
- Shhh... tranquilo, sé que no pretendías desvelarte a los ojos de una mortal, tranquilo. Pero agradezco que finalmente adquirieras la confianza suficiente como para poder hacerlo, más teniendo en cuenta la relación que hemos llevado hasta ahora y que no sé si quieres volver a tener.-Los ojos de la mujer se clavan en el vampiro y él siente todo el peso de aquella mirada sobre sus hombros.
Se sentía asfixiado, cohibido, sometido a la voluntad de una mujer que había sabido dominarlo desde el mismo instante en el que se conocieron. Ella tan segura, él tan perdido, pese a los años y años de experiencia en aquél plano terrenal. Había sido tan intensa, tan fuerte la conexión, que él por mucho tiempo, había creído que ella tenía poderes, poderes que no había sabido identificar y sin embargo, por más que la hubiera analizado, nada hacía sospechar de tal hecho. Era pura presencia, pura habilidad, pura seguridad en sí misma, y él, pese a todo, gustoso se había arrodillado cuando ella así se lo hubo ordenado.
- Sé lo que anhelas, cachorro, lo sé muy bien. Quieres volver a ceder el control, quieres volver a sentirte liberado de la responsabilidad, a obedecer sin rechistar, sin mayores deseos que el complacer a tu señora, sin mayores preocupaciones. Puedo verlo en tus ojos, quieres ser ajeno a la vida que te rodea, a esos sentimientos que te afligen, que te abaten y que muestran de ti algo que por desgracia, en el fondo eres y no te puedes deshacer de ello. Deja que te ayude... cachorro...-
Como si de un embrujo se tratara, el vampiro abrió sus labios, queriendo hablar, pero tan solo emitiendo un pequeño quejido, el que emite alguien que siente cómo lo acaban de desnudar y no tiene lugar en el que esconderse. Eleva su mirar y lo baja inmediatamente cuando ve a esa mujer ante él, erguida, poderosa.
- De rodillas, cachorro...-
Erik obedece, primero una pierna y luego otra. Agacha finalmente la cabeza, en señal de rendición y pleitesía.
Ella da un paso y coloca su mano sobre la cabeza de él, acariciando su cabello y enredando ligeramente sus dedos entre los mechones. Él, por una vez en mucho tiempo, siente calma y paz. Nota que a través de esa caricia su dolor se desvanece, su miedo pasa a un segundo plano y toda su realidad se torna clara, cristalina y transparente. No hay peligro, no hay odio, no hay sed, tan sólo devoción, obediencia y sumisión.
- Buen chico...- desliza la mano dentro de su abrigo y del bolsillo interno saca un objeto que el vástago reconoce.
Él eleva la mirada hacia ese accesorio, contemplando una vez más ante sus ojos el collar de cuero tintado en tono carmesí, con tachuelas, que una vez hubiera engalanado su cuello.
- Lo reservaba para tu regreso, cachorro, y ahora, es la hora de que vuelva al lugar que le corresponde.- ella se agacha ligeramente y con una maestría que en nada les sorprende, cierra el broche alrededor de la garganta del vástago.
De forma instintiva, él lo acaricia, dejando escapar una pequeña sonrisa, siendo aquello muestra inequívoca del lazo cerrado, de nuevo, entre ambos. Aquél símbolo era un ancla, una promesa, una certeza de realidad y por ello, le estaba agradecido.
- Y ahora, levántate. Vamos a disfrutar de lo que la noche de París nos aguarda para nosotros, cachorro. Disfruta de tu nueva libertad y vivamos como si nunca fuera a haber un nuevo amanecer.-
Erik se alza, con una fuerza renovada, sintiendo orgullo a la par que protección.
- Sí, mi señora.-
Finalmente, el sol se oculta en el horizonte y aquella azotea queda desierta, dejando cómo único testigo de su paso, el sonido de la puerta al cerrarse.
#Undiaenlavidade Erik Silverfang
- ¿Es esto una cita? .- La mujer sonríe de forma cálida, con esos hermosos labios de color carmesí que la caracterizaban en los encuentros más especiales. - ¿O es que te has visto tan desesperado que has acudido a la única persona en este mundo que parece no abandonarte a pesar de que tú sí la dejaste de lado?.- se apoya sobre la pared, de espaldas al vástago, observando el atardecer desde aquella azotea.
El vampiro calla, apartando la mirada.
Era cierto que había acudido a su puerta, como hubiera hecho hacía ya demasiados años atrás, sin saber exactamente qué buscaba, pero con la única certeza que a sus golpes, respondería, como él hubiera respondido a su particular llamada. En lo más hondo de su ser, en lo más profundo de su alma, pesa a intentar oponerse y negarlo con todas sus fuerzas, había algo que le seguía fascinando en la forma en que era tratado por aquella mujer.
- ¿No vas a responder? Por favor, no me hagas obligarte... anda, ven, esta vez por voluntad propia, por favor.-
Erik duda por un instante, pero a pesar de su más que claro orgullo que parecía querer imponerse, finalmente sus piernas obedecen a esa petición sutilmente ordenada, llegando a su lado y observando, al igual que ella, ese atardecer en la ciudad de París.
- Siempre has tenido un lado romántico, no lo puedes evitar. Esa faceta de ti me gustaba, y de hecho me sigue gustando, pese al tiempo y la distancia. No te he querido molestar, dado que sabía que eras más feliz al lado de otra mujer y que yo, tan sólo fui maestra de alguien descarriado, el cual parece que ha vuelto a perderse. Y pensar... que todo parecía darse por la aparente diferencia de edad y resulta... resulta que el cachorro no aparenta los siglos que tiene...-
Se pudo notar una sutil provocación en la forma en la que se había dirigido a él. Aquella palabra le hizo estremecer, apretar los nudillos y sentir cómo se le erizaba el cabello de la nuca.
- Yo... yo no...-
- Shhh... tranquilo, sé que no pretendías desvelarte a los ojos de una mortal, tranquilo. Pero agradezco que finalmente adquirieras la confianza suficiente como para poder hacerlo, más teniendo en cuenta la relación que hemos llevado hasta ahora y que no sé si quieres volver a tener.-Los ojos de la mujer se clavan en el vampiro y él siente todo el peso de aquella mirada sobre sus hombros.
Se sentía asfixiado, cohibido, sometido a la voluntad de una mujer que había sabido dominarlo desde el mismo instante en el que se conocieron. Ella tan segura, él tan perdido, pese a los años y años de experiencia en aquél plano terrenal. Había sido tan intensa, tan fuerte la conexión, que él por mucho tiempo, había creído que ella tenía poderes, poderes que no había sabido identificar y sin embargo, por más que la hubiera analizado, nada hacía sospechar de tal hecho. Era pura presencia, pura habilidad, pura seguridad en sí misma, y él, pese a todo, gustoso se había arrodillado cuando ella así se lo hubo ordenado.
- Sé lo que anhelas, cachorro, lo sé muy bien. Quieres volver a ceder el control, quieres volver a sentirte liberado de la responsabilidad, a obedecer sin rechistar, sin mayores deseos que el complacer a tu señora, sin mayores preocupaciones. Puedo verlo en tus ojos, quieres ser ajeno a la vida que te rodea, a esos sentimientos que te afligen, que te abaten y que muestran de ti algo que por desgracia, en el fondo eres y no te puedes deshacer de ello. Deja que te ayude... cachorro...-
Como si de un embrujo se tratara, el vampiro abrió sus labios, queriendo hablar, pero tan solo emitiendo un pequeño quejido, el que emite alguien que siente cómo lo acaban de desnudar y no tiene lugar en el que esconderse. Eleva su mirar y lo baja inmediatamente cuando ve a esa mujer ante él, erguida, poderosa.
- De rodillas, cachorro...-
Erik obedece, primero una pierna y luego otra. Agacha finalmente la cabeza, en señal de rendición y pleitesía.
Ella da un paso y coloca su mano sobre la cabeza de él, acariciando su cabello y enredando ligeramente sus dedos entre los mechones. Él, por una vez en mucho tiempo, siente calma y paz. Nota que a través de esa caricia su dolor se desvanece, su miedo pasa a un segundo plano y toda su realidad se torna clara, cristalina y transparente. No hay peligro, no hay odio, no hay sed, tan sólo devoción, obediencia y sumisión.
- Buen chico...- desliza la mano dentro de su abrigo y del bolsillo interno saca un objeto que el vástago reconoce.
Él eleva la mirada hacia ese accesorio, contemplando una vez más ante sus ojos el collar de cuero tintado en tono carmesí, con tachuelas, que una vez hubiera engalanado su cuello.
- Lo reservaba para tu regreso, cachorro, y ahora, es la hora de que vuelva al lugar que le corresponde.- ella se agacha ligeramente y con una maestría que en nada les sorprende, cierra el broche alrededor de la garganta del vástago.
De forma instintiva, él lo acaricia, dejando escapar una pequeña sonrisa, siendo aquello muestra inequívoca del lazo cerrado, de nuevo, entre ambos. Aquél símbolo era un ancla, una promesa, una certeza de realidad y por ello, le estaba agradecido.
- Y ahora, levántate. Vamos a disfrutar de lo que la noche de París nos aguarda para nosotros, cachorro. Disfruta de tu nueva libertad y vivamos como si nunca fuera a haber un nuevo amanecer.-
Erik se alza, con una fuerza renovada, sintiendo orgullo a la par que protección.
- Sí, mi señora.-
Finalmente, el sol se oculta en el horizonte y aquella azotea queda desierta, dejando cómo único testigo de su paso, el sonido de la puerta al cerrarse.